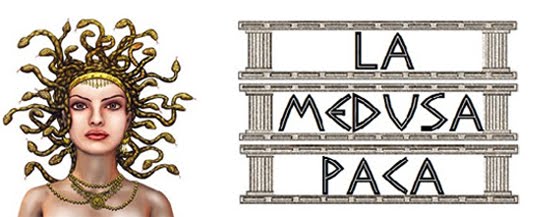Cuando la baraja huele a pueblo
Cuando la baraja huele
a pueblo
No sé quién lo
dijo, pero lo dijo: “El juego es altamente moral. Sirve para arruinar a los
imbéciles”
Hoy domingo, 29 de este 2013
que se nos va, es tiempo de invierno, de charada, de cocina, de mesa camilla,
de bar nebuloso y rancio, de humo de “farias”, de juego y, por lo tanto, de
baraja. Recuerdo que, en años de mi niñez, en todas las casas había, por lo
menos una aunque no hubiera ningún libro. Y no era extraño que, esa, la de los
cuatro palos - oros, copas, espadas y bastos, la de naipes opacos y de marfil, sobreviviera
a varias generaciones, la Medusa todavía tiene alguna.
Esa baraja, la recuerdo pasar
por las manos temblorosas de esos cansados y experimentados abuelos, por las
tiernas y revoltosas de los niños desde antes del uso de razón, por las del ama
de casa entre perol y olla y por las manos ásperas, trabajadas y sudorosas, con
tierra entre las uñas, de los hombres del campo o del pastor y es que, en casa
también hubo rabadán, es por eso que nuestros naipes olían a vino, a sudor y a
tabaco. Llevaban bien impreso la esencial identidad de toda la familia. Se
jugaba, yo también lo he hecho, en la mesa de la cocina, cerca del fuego, sobre
un hule, o en la mesa redonda de la salita de estar, con faldas y brasero,
junto al balcón que daba al patio. Las mujeres jugaban a la brisca y, como era
tiempo de peseta, apostaban una perra gorda o un real por partida. La menguada
economía no daba para más. Jugando a la baraja se olvidaban un rato del luto y
frustraciones. Los hombres, los domingos por la tarde, se jugaban en la taberna
al guiñote o al tute arrastrado ese cuartillo de vino reglamentario para
acompañarlo con un puñado de cacahuetes, unas olivas y esos exquisitos,
gustosos y salados arenques de barril.
Hoy, cuando el 2013, da sus
últimas bocanadas, no sé la razón, he querido recordar esa estampa inolvidable
de mayores y pequeños en torno a esa mesa-de juego con encimera de frío mármol
blanco-amarillento echando la tarde entre risas, “arrenuncios” y alguna bronca
de los del mal perder. Todavía recuerdo aquella advertencia del tío Bernardo,
que era un bendito: “El que hace trampas jugando, al infierno va caminando”. No
sé si me lo decía completamente en serio o con esa ironía propia de ese sencillo
hombre rehalero. Siempre he echado de menos un monumento en los pueblos a don
Heraclio Fournier, el inventor de nuestra baraja con su barbuda efigie colocada
en el as de oros, que para mí siempre fue “la hueva”.
Para los mayores y los niños
de los cuarenta, quizás también antes, la baraja fue nuestro Playmobil, nuestra Playstation, nuestra tableta, nuestro iPad, nuestro Whatsapp y hasta ese moderno juego, fantásticamente gelatinoso,
llamado Candy Crush. Pero mucho más barata. Las
cuarenta cartas, como los cuarenta días de la cuaresma, nos proporcionaron un
sano entretenimiento a docenas de generaciones. Personalmente y hasta hace poco
aún me entretenía haciendo solitarios en los ratos libres, mientras la imaginación
se me iba lejos. Barajar, cortar, dar, robar, cantar, por supuesto cantar las
cuarenta, arrastrar, hacer señas, hacer trampas, son palabras que han
enriquecido el idioma y que no han perdido vigencia. Será difícil, cuando los
pueblos comenzaron a desertizarse, que una familia, venida del campo, no tenga
en su piso de la ciudad unos naipes a mano. Mi baraja, mis cartas, mis naipes nunca
fueron los propios de timbas y garitos que, residiendo hace algunos años, por razones de
servicio, en el hotel Merindades de Medina de Pomar, vi jugar al notario, al
farmacéutico, al señor juez, al mesonero, al médico y hasta, sí, sí, al cura
párroco. Mis naipes siempre fueron los utilizados para esos juegos inocentes
narrados más arriba y referidos a las familias campesinas. Mis naipes siempre
fueron esa humilde baraja con olor del pueblo. Vale.
Texto y fotos La Medusa Paca. Copyright ©